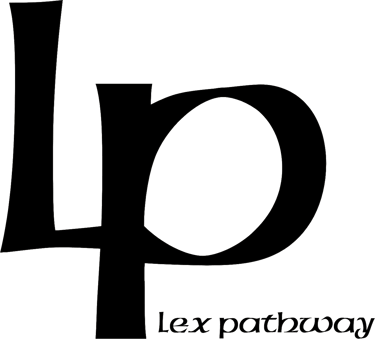La Justicia de los Iguales y la Dignidad de los Desiguales
Rogério Santos do Nascimento, Abogado
“Todos son iguales ante la ley.” Así lo proclama, con solemnidad, el artículo 5º de la Constitución. Pero no hay mentira mejor contada en los salones de la República que esta. Porque la igualdad, en Brasil, es un fenómeno episódico, restringido a un instante específico de la vida ciudadana: el momento del voto. En ese momento, ricos y pobres poseen el mismo valor político, medido en una tarjeta de registro electoral. Pero, una vez finalizado el pleito, la igualdad se desvanece, se disuelve en los laberintos institucionales y revela el abismo entre la dignidad prometida y la realidad vivida.
Se proclama que los Juizados Especiales fueron instituidos como instrumentos de democratización del Poder Judicial. Que fueron creados para asegurar al ciudadano común un acceso ágil, sencillo y económico a la Justicia. Una promesa noble que, en la práctica, se transforma en una trampa silenciosa.
El pobre, muchas veces semianalfabeto, es recordado de que puede ingresar solo al Juizado, sin abogado. Pero ¿de qué le sirve tal prerrogativa si ni siquiera domina las palabras necesarias para relatar su dolor, mucho menos para traducir su angustia en lenguaje jurídico? Allí, frente a un mostrador abarrotado, su voz resuena débil, sepultada por la burocracia y la indiferencia.
¿Y dónde están los abogados, supuestos defensores de los desvalidos? Se mantienen alejados, no por falta de compasión, sino por una cruda realidad económica: el Juizado Especial no paga honorarios de sucumbencia en las demandas contra la Hacienda Pública. Está claramente establecido en el artículo 55 de la Ley nº 9.099/95, aplicada de forma subsidiaria por la Ley nº 12.153/2009. Sin honorarios, no hay incentivo. Y sin incentivo, no hay abogado.
Pero hay una excepción clamorosa, una excepción que revela el vicio estructural del sistema: cuando el Estado es el acreedor. Entonces, no existe límite de valor, ni Juizado Especial. Ninguna ley restringe el ímpetu recaudador del fisco. El legislador fue cristalino en el inciso I del §1º del artículo 2º de la Ley nº 12.153/2009, al establecer que “las ejecuciones fiscales no están bajo la competencia del Juizado Especial de la Hacienda Pública”.
Para cobrar tributos, el Estado no se conforma con el procedimiento sumarísimo. Arrastra al ciudadano a la Vara de la Hacienda Pública, donde prevalece el Código de Proceso Civil, con toda su pompa, rigidez y formalismo. Y si el contribuyente pierde, aún debe pagar honorarios de sucumbencia, conforme al artículo 85 del CPC, aunque la deuda sea insignificante.
¿Y dónde reside, entonces, la igualdad? No reside. Porque el mismo Estado que exige celeridad, simplicidad y límites de valor cuando es demandado, se rehúsa a tales limitaciones cuando se trata de ampliar su recaudación. Este es el núcleo de la injusticia: existen dos justicias, una para cobrar y otra para ser cobrado.
El pobre sufre el mismo dolor que cualquier otro ciudadano cuando el poder público le niega su salario o sus derechos. Pero para él, la solución ofrecida es el Juizado Especial, donde el proceso corre veloz, aunque huérfano de defensa técnica. Porque una justicia rápida sin abogado es como un remedio sin principio activo: no cura nada.
Mientras tanto, el legislador cruza los brazos. Concede al pobre el derecho a peticionar por sí mismo, pero lo abandona a su suerte en un ambiente hostil, técnico, hermético. Transforma la promesa de acceso a la Justicia en una farsa institucional. Y así, permanece intacta la estructura que permite que solo los litigios de altos montos encuentren defensores dispuestos, porque esos sí generan honorarios y mueven la economía del proceso.
Pero el drama se agrava porque los órganos de control externo, que deberían velar por la legalidad y defender los intereses de la sociedad, permanecen inertes. Atados por nombramientos políticos que la propia Constitución somete al crivo del Ejecutivo, guardan silencio ante las violaciones más evidentes a la dignidad humana. El Ministerio Público, a veces, se hace el ciego, tan ciego como la estatua de la Justicia que ostenta la venda en los ojos, no como símbolo de imparcialidad, sino, cada vez más, como metáfora de omisión.
Y pensar que entonamos con fervor versos del Himno Nacional que claman: “Si el empeño de esta igualdad conquistamos con brazo fuerte…” Pero ¿qué igualdad es esa, si el pobre solo vale lo mismo que el rico el día de la elección, y nada más? ¿Qué igualdad es esa, si, terminado el pleito, el brazo fuerte del Estado no se vuelve para proteger a los vulnerables, sino para garantizarse privilegios procesales, techos de valor y blindajes institucionales?
“Verás que un hijo tuyo no huye de la lucha,” dice aún el Himno, pero se olvidó de prever que, solo, ese hijo tal vez no huya, pero será derrotado en la primera audiencia, aplastado por la maquinaria judicial del Estado, por la ausencia de abogado y, sobre todo, por la burocracia que habla un idioma ajeno a su dolor.
La dignidad de la persona humana, dicen, es fundamento de la República. Pero ¿cómo hablar de dignidad si el propio Estado, supuesto guardián de la Constitución, es el primer violador, al dejar a los servidores sin salario, al negar asistencia jurídica efectiva, al limitar derechos con techos de valor, mientras jamás se impone límites a sí mismo cuando cobra tributos?
El pobre, en la Justicia, sigue siendo tan invisible como siempre lo fue. Se proclama que el Juizado Especial existe para facilitar el acceso a la Justicia, pero lo que se ve es un embudo estrecho por donde solo pasan las causas de poco valor, poco interés y poca complejidad, y donde no hay quien hable en nombre de los desamparados.
Si hay algo que deba reformarse, que se comience por lo esencial: que se aseguren honorarios, aunque modestos, para el abogado que enfrenta al Estado en nombre del pobre; que se cree una Defensoría Pública debidamente equipada para lidiar con los litigios contra la Hacienda Pública.
O que se reconozca, de una vez por todas, que la celeridad no es un valor absoluto, porque la Justicia solo existe cuando hay dignidad, igualdad y voz para todos.
Porque no basta con garantizar al pobre el derecho de ingresar solo al Juizado. Es necesario garantizarle el derecho de vencer. Para que, entonces, podamos cantar, sin vergüenza ni hipocresía, que “nuestra vida en tu seno, más amores,” sea, de hecho, la vida digna que la Constitución prometió, pero que, hasta hoy, no ha entregado.